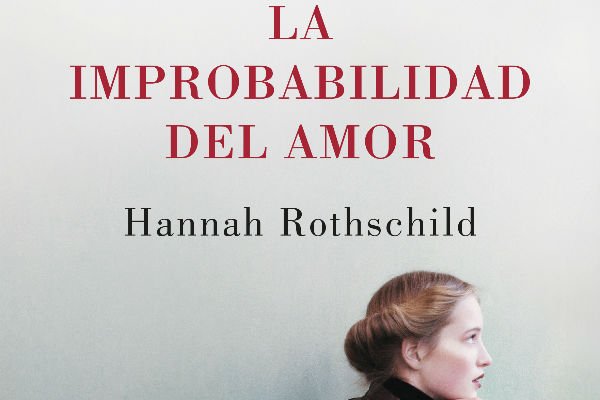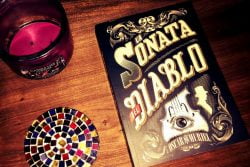Les compartimos en exclusiva para Mujer&unto, como parte de nuestra celebración de aniversario, el primer capítulo de “La improbabilidad del amor” de Hannah Rothschild, una historia deslumbrante sobre el amor, un famoso cuadro desaparecido y un oscuro secreto del pasado.
¡Que lo disfruten!

LA SUBASTA (3 DE JULIO)
Iba a ser la venta del siglo.
La muchedumbre había empezado a congregarse al despuntar el día y a última hora de la tarde la cola ocupaba toda la acera, desde el monumental pórtico gris de la casa de subastas, Monachorum & Sons (fundada en 1756), hasta Houghton Street.
A mediodía, habían instalado vallas metálicas para crear un pasillo central y, a las cuatro de la tarde, dos porteros uniformados de Monachorum habían desplegado una mullida alfombra roja desde las columnas dóricas de fuste acanalado hasta el borde de la acera.
El sol caía con fuerza sobre la multitud, y la casa de subastas, en un gesto de buena voluntad, había repartido gratuitamente botellas de agua y polos helados. Cuando el Big Ben
tocó seis lúgubres campanadas, la policía desvió el tráfico y puso a dos agentes a caballo y ocho a pie a patrullar la calle.
Los paparazzi, cargados con escaleras de mano, ordenadores portátiles y teleobjetivos de todo tipo, quedaron acorralados en un pequeño recinto, a un lado, desde donde tuvieron que limitarse a observar con ansia a los tres equipos de televisión y varios periodistas acreditados que habían conseguido pases para cubrir el acto desde el interior.
—¿Qué sucede? —preguntó un peatón a una de las personas de la cola.
—Van a vender ese cuadro, el que sale en todas las noticias—respondió Felicia Speers, que llevaba allí desde la hora del desayuno—. La imposibilidad del amor.
—La improbabilidad del amor —le corrigió su amiga, Dawn Morelos—. Improbabilidad —repitió, deslizando lentamente las sílabas por la lengua.
—Bueno, como se llame. Todo el mundo sabe a cuál me refiero —dijo Felicia, riendo.
—¿Y esperan que haya problemas? —preguntó el peatón, fijando la mirada en los policías a caballo y, a continuación, en los corpulentos guardias de seguridad de la casa de subastas.
—Problemas no, pero sí la presencia de la flor y nata de la sociedad —le explicó Dawn, mostrándole el teléfono móvil y una libreta de autógrafos con las palabras «Rock y realeza» grabadas en letras doradas.
—¿Y todo este follón por una pintura?
—No es una obra de arte cualquiera —dijo Felicia—. Estoy segura de que alguna cosa habrá leído sobre el cuadro.
Cuatro mujeres jóvenes, con vestido negro, tacones y armadas con un portapapeles, esperaban en lo alto de la escalinata de Monachorum para verificar los nombres de los asistentes. Era un acto al que solo se accedía con invitación. Desde determinados puntos estratégicos, la muchedumbre podía ver de refilón los magníficos interiores.
La sede de Monachorum, antigua residencia londinense de los duques de Dartmouth, era uno de los mejores palacios palladianos que habían sobrevivido hasta nuestros días. Su vestíbulo era tan gigantesco que habría podido albergar un par de autobuses de dos pisos. El techo de escayola, un bullicio de putti y bellísimas sirenas, estaba pintado en rosas y dorados. Una grandiosa escalinata, lo bastante ancha como para dar cabida a ocho jinetes subiendo a la vez, conducía al visitante hasta el majestuoso salón de subastas, un atrio, sus paredes revestidas con mármol blanco y verde y coronado por tres cúpulas con óculo. Era, en muchos sentidos, un espacio poco adecuado para colgar y exhibir obras de arte; conseguía, sin embargo, crear una tormenta perfecta de sobrecogimiento y deseo.
En una habitación secundaria se habían reunido dos docenas de chicos y chicas para recibir las últimas instrucciones. Por suerte, en la que parecía la noche más calurosa del año, el aire acondicionado mantenía una temperatura estable de dieciocho grados. El conde de Beachendon, director de la subasta y cerebro de la venta, vestido para la velada con traje y corbata negros, se dirigía a ellos en tono firme y sereno, con una voz modulada por ocho generaciones de buena vida aristocrática y superioridad sobrentendida. Beachendon había estudiado en Eton y Oxford pero, debido a la afición de su padre a la ruleta, el octavo conde era el primer miembro de la ilustre familia que había tenido que buscarse un empleo normal.
El conde de Beachendon apreciaba a su equipo. Habían ensayado durante cuatro semanas y anticipado todo tipo de eventualidades, desde un tacón roto hasta un intento de asesinato. Con la presencia en un mismo lugar de medios de comunicación de todo el mundo y de los clientes más importantes de la casa de subastas, era esencial que el acto se desarrollara con la precisión de un reloj suizo. Aquella velada cambiaría las reglas del juego en la historia del mercado del arte: todos esperaban que se superara el récord mundial por la venta de un cuadro.
—Tenemos puesta en nosotros la atención de los medios de comunicación de todo el mundo dijo Beachendon a su embelesado público—. Estarán observándonos cientos de miles de pares de ojos. Un solo error convertiría el triunfo en desastre. No se trata únicamente de Monachorum, de nuestros bonos o de la venta de un cuadro. Este acto tendrá enorme influencia sobre un sector que mueve cien mil millones de dólares anuales y nuestra gestión de la velada tendrá repercusiones a lo largo del tiempo y en todos los continentes. No es necesario que les recuerde que trabajamos en un escenario internacional. Ha llegado el momento de que nuestra contribución a la riqueza y la salud de las naciones quede reconocida.
—Ninguna presión, milord —bromeó alguien.
El conde de Beachendon ignoró a su subordinado.
—Según nuestra concienzuda investigación, los clientes que gestionan ustedes serán los principales postores. De su trabajo depende darles alas, persuadirlos y animarlos para que vayan un poco más allá. Convencerlos de la grandeza de esta adquisición, excitar su curiosidad y su espíritu competitivo. Utilicen todas las armas que guarden en su arsenal. Sumérjanlos en un mar de zalamería perfectamente calibrada. Recuérdenles a todos ellos lo especiales que son, lo indispensables que son, su talento, su riqueza y, lo que es más importante, que solo en esta casa comprendemos y apreciamos su verdadero valor. Por una noche, olvídense de la amistad y de la ética: concéntrense única y exclusivamente en ganar.
Beachendon observó las caras que tenía enfrente, ruborizadas por la emoción.
—Tienen que conseguir que los invitados que les hemos asignado se sientan especiales. Especiales con «E» mayúscula. Y aun en el caso de que no logren adquirir lo que andan buscando, quiero que estos ultrasuperinversores salgan esta noche de la casa deseosos de volver, desesperados por ganar la siguiente ronda. Nadie debe sentirse perdedor ni fracasado; todo el mundo debe salir de aquí pensando que ha sido víctima de una pequeña conspiración en su contra, pero que la próxima vez conseguirá el triunfo.
Beachendon desfiló por delante de la hilera de empleados mirándolos de uno en uno. Para ellos, la velada era una experiencia emocionante con el potencial de un bono económico; para él, se reducía a penuria y orgullo.
—Y ahora recuerden, y muy en especial las señoritas, que se espera de ustedes que se muestren serviciales y encantadores. Dejo completamente en sus manos la interpretación de «mostrarse servicial y encantador», pero la discreción está por encima de todo.
Risas nerviosas entre los reunidos.
—Ahora leeré los nombres de los invitados y quiero que sus responsables vayan dando un paso al frente. Todos ustedes deberían conocer ya de sobra su aspecto, gustos, aversiones y «pecadillos». —Beachendon hizo una pausa antes de añadir su chiste, bien ensayado y, de un modo deliberado, políticamente incorrecto—: Nada de alcohol para los musulmanes o bocadillos de jamón para los judíos.
El público rio obedientemente.
—¿Quién se encarga de Vlad Antipovsky y Dmitri Voldakov?
Levantaron la mano dos chicas, una con un ceñido vestido negro de tafetán y la otra con un vestido de seda verde con la espalda descubierta.
—Venetia y Flora, recuerden que, de presentárseles la oportunidad, estos dos hombres se arrancarían mutuamente el pescuezo. Hemos conseguido reducir al mínimo el número de guardaespaldas y les hemos pedido que dejen en casa sus armas de fuego: la prevención es nuestra mejor política. Se trata de mantenerlos separados. ¿Entendido?
Venetia y Flora movieron la cabeza en un gesto de asentimiento.
Beachendon consultó la lista y leyó el siguiente nombre.
—Sus Altezas Reales, el emir y la jequesa de Alwabbi.
Tabitha Rowley-Hutchinson, la relaciones públicas con más experiencia, estaba envuelta hasta tal punto en raso azul marino que solo quedaban visibles su esbelto cuello y sus finas muñecas.
—Tabitha, ¿qué temas debe evitar a toda costa?
—No mencionaré el presunto apoyo de Alwabbi a Al Qaeda, tampoco las demás esposas del emir ni el estado de los derechos humanos en su país.
—Li Han Ta. ¿Dispone de toda la información acerca del señor Lee Lan Fok?
Li Han Ta asintió con seriedad.
—Recuerden: tal vez los chinos no triunfen hoy, pero son el futuro —declaró Beachendon, mirando a todos los presentes para comprobar que lo habían entendid —. ¿Quién está al cargo de su excelencia el presidente de Francia?
Marie de Nancy vestía un esmoquin de seda azul y pantalón a juego.
—Le preguntaré sobre quesos, la primera dama y pintura francesa, pero no haré mención alguna a la última victoria británica en el Tour de Francia, a su amante o a los últimos resultados de las encuestas de popularidad —dijo.
Beachendon asintió.
—¿Quién se ocupa del muy honorable señor Barnaby Damson, ministro de Cultura?
Un joven dio un saltito al frente. Vestía un traje de terciopelo de color rosa y el cabello peinado con un tupé, estilo años cincuenta.
Beachendon refunfuñó.
—Más sutileza, por favor. Por mucho que el ministro pueda tener estas tendencias, no le gusta que se lo recuerden en público.
—He pensado que le hablaré de ballet, le encanta el ballet.
—Mejor limítese al fútbol y al cine —le ordenó Beachendon—. ¿Quién se encarga de Mr. M. Power Dub-Box?
En los últimos meses, el rapero de más éxito del momento había sorprendido al mundo del arte con la adquisición de varias obras icónicas. Con más de dos metros diez de altura y ciento quince kilos de peso, flanqueado siempre por un séquito de gorilas trajeados de negro y mujeres casi desnudas, la presencia de Mr. M. Power Dub-Box era ineludible y, al parecer, indisciplinada. Su conducta, impulsada por las drogas y el alcohol y alimentada por la mala reputación, le había supuesto frecuentes arrestos aunque, hasta la fecha, ninguna condena.
Dieron un paso al frente dos hombres altos con corbata oscura. Vassily había sido campeón de Rusia de los pesos semipesados y Elmore era un antiguo becario deportivo de Harvard.
Beachendon miró a aquel par de torres y dio las gracias en silencio al departamento de recursos humanos por haber contratado a dos colosos en un universo habitado por estetas de constitución delicada.
—Sigamos. ¿Quién cuida de Stevie Brent? —preguntó a continuación.
Dotty Fairclough-Hawes iba vestida como una animadora norteamericana, con una minifalda a rayas y una camisetita de tirantes que le dejaba el ombligo al aire.
—Esto no es ninguna final de béisbol —le recriminó Beachendon.
—He pensado que le ayudaría a sentirse como en casa —replicó Dotty.
—Es un gestor de fondos especulativos que intenta cubrir con una cortina de humo sus recientes pérdidas. Lo último que necesita es una loca fan de los Boston Red Sox que llame la atención sobre el hecho de que no puede permitirse el cuadro. Dotty, de entre todos los presentes, es usted la única cuya misión consiste en hacer que Stevie Brent no compre. Según nuestras fuentes, tiene en estos momentos un saldo negativo de cuatro mil millones de dólares. Me da igual que al principio levante el brazo, pero intente pararle los pies cuando la puja se sitúe por encima de los doscientos millones de libras.
Dotty se marchó para sustituir su atuendo por un vestido de baile de raso azul.
—¡Ah, y Dotty! —le gritó Beachendon—. No le ofrezca Coca-Cola… Vendió sus acciones y ahora han subido un dieciocho por ciento.
El conde de Beachendon siguió repasando la lista VIP para asegurarse de que todos ellos tenían al gestor adecuado.
—¿La señora Appledore? Gracias, Celine.
»¿El conde y la condesa de Ragstone? Gracias, John.
»¿El señor y la señora Hercules Christantopolis? Gracias, Sally.
»¿El señor y la señora Mahmud? Lucy, perfecto.
»¿El señor y la señora Elliot Slicer IV? Bien hecho, Rod.
»¿El señor Lee Hong Quiuo-Xo? Gracias, Bai.
»¿El señor y la señora Bastri? Gracias, Tam.
Venetia Trumpington-Turner levantó la mano.
—¿Quién se encargará de los vendedores?
—Un trabajo tan importante y delicado como ese recaerá en nuestro presidente —respondió el conde de Beachendon.
Todos replicaron con un gesto de asentimiento.
—El resto os ocuparéis de que los simples mortales estén en su debido lugar —continuó el conde—. Los directores de museos se situarán en la fila H. Los directores de periódicos, en la I. El resto de la prensa no tiene permiso ni para sacar el bolígrafo, con la excepción de unos pocos periodistas; Camilla tiene los nombres. Los demás superinversores estarán en las filas J, K, L y M. Los principales marchantes en la P y la Q. Quiero a alguna que otra modelo y actriz repartida entre toda esa gente para darle un poco de color a la cosa, pero tened claro que ninguna que sobrepase los cuarenta años o la talla treinta y seis merece este ascenso de categoría. Ningún famoso que no esté en la «división de honor» tiene cabida.
Beachendon enderezó la espalda y miró a su alrededor.
—Chicas, a retocaros el maquillaje; chicos, repasaos el nudo de la corbata y a formar en la entrada. Dad todos lo mejor de vosotros.
La limusina de la señora Appledore avanzaba lentamente. El trayecto desde el Claridge hasta Houghton Street era normalmente de diez minutos, pero a causa de las obras y los desvíos al llegar a Berkeley Square el tráfico se había ralentizado hasta casi detenerse. Era una tarde de julio excepcionalmente calurosa. Los londinenses, convencidos de que sería su primera y última oportunidad de ver el sol, habían salido de los pubs y llenaban las aceras. Los hombres se habían quitado la chaqueta y dejado a la vista manchas oscuras de humedad en las axilas, las mujeres lucían vestidos de tirantes para mostrar brazos y piernas rosados como gambas. Al menos, por una vez, se los veía alegres, pensó la señora Appledore. En invierno, los británicos eran lóbregos y taciturnos.
Cuando el coche enfiló Berkeley Street, se preguntó si aquella sería su última subasta importante. Cumplía los ochenta en un año y su viaje anual a las subastas de Londres empezaba a perder esplendor. En su día conocía a todos los presentes en la sala de subastas y, lo que era más importante, todo el mundo la conocía a ella.
La señora Appledore tenía la mirada fija en el futuro pero aspiraba a continuar con los modales y el modus operandi del pasado. Había nacido en Polonia en 1935, bajo el nombre de Inna Pawlokowski, y toda su familia había muerto asesinada por las tropas soviéticas en la masacre del bosque de Katyn. Acogida por las monjas durante el resto de la guerra, la joven Inna fue enviada a Estados Unidos en 1948 junto con tres mil huérfanos más.
Conoció a Yannic, su futuro marido, en el barco de los refugiados, el Cargo of Hope, y, a pesar de que por aquel entonces solo tenían trece años, él le propuso matrimonio justo al pasar por debajo de la Estatua de la Libertad. Ella le prometió darle seis hijos (fueron nueve) y él le juró que serían millonarios (su fortuna en el momento de su fallecimiento, en 1990, se valoró en seis mil millones de dólares). El día que se casaron, en 1951, Inna y Yannic cambiaron sus respectivos nombres por Melanie y Horace Appledore y nunca jamás volvieron a pronunciar una sola palabra en polaco.
Su primer negocio, que pusieron en marcha justo el día después de la boda, fue una empresa de alquiler de trajes y zapatos para inmigrantes pobres que necesitaban mostrar un aspecto elegante en las entrevistas de trabajo. Appledore Inc. fue ampliando sus tentáculos hasta abarcar propiedades inmobiliarias, talleres que explotaban a sus trabajadores y, más adelante, inversiones de capital riesgo. Conscientes, por experiencia propia, de que los inmigrantes trabajaban más duro que los norteamericanos, los Appledore se dedicaron a ofrecer capital inicial a empresas de nueva creación a cambio de una buena tajada de acciones, además de cobrar los consabidos intereses por el montante prestado. Gracias al Acta de Personas Desplazadas, oleadas de inmigrantes llegaban sin cesar a las costas norteamericanas y los Appledore ayudaron y desplumaron a europeos, mexicanos, coreanos, indios y vietnamitas. De esta manera, Melanie y Horace acabaron disfrutando de pequeñas participaciones en rentables empresas familiares repartidas por los cincuenta Estados del país.
Melanie sabía que el dinero, por sí solo, no garantizaba un asiento en la mesa de los privilegiados. Decidida a dejar su huella en los escalones más altos de la sociedad de Park Avenue, comprendió enseguida que necesitaba aprenderlo todo sobre las convenciones y las expectativas para formar parte del flujo homogéneo de la élite y desarrollar la conducta aceptada. Con este fin, pagó los servicios de galardonados con el Premio Nobel, de directores de museo y de damas de la alta sociedad caídas en desgracia para que le impartieran enseñanzas sobre aquellos temas que la ayudarían a progresar.
Aprendió a disponer la cubertería en la mesa, los detalles sobre las distintas variedades de uva, las minucias de las diversas corrientes artísticas, a distinguir entre un allegro y un staccato, conoció la cantidad que debía dejar de propina al mayordomo de un duque, hacia qué lado mirar durante una cena y en qué dirección viajar para conseguir una botella de oporto. Pero las nuevas generaciones, en opinión de la señora Appledore, exhibían su vulgaridad como un distintivo honorífico.
Horace y Melanie realizaron donativos a infinidad de instituciones culturales y apoyaron la reconstrucción de La Fenice en Venecia y la restauración de una minúscula iglesia en Aix-en-Provence. Pero su gran amor fue una mansión que hizo construir el industrial Lawrence D. Smith en 1924 como muestra de su cariño hacia Pipette, su esposa francesa.
Asentada a orillas del río Hudson, a setenta y cinco kilómetros al norte de Manhattan, tenía una fachada de noventa metros de longitud y una superficie en planta de mil doscientos metros cuadrados. Por desgracia, Pipette falleció justo después de que la casa estuviera terminada y el desesperado multimillonario nunca llegó a vivir en ella. La mansión permaneció vacía y olvidada hasta que Horace y Melanie la compraron en 1978 por la magnífica suma de cien dólares.
La casa de Smith cambió de nombre y pasó a conocerse como el Museo Appledore de Artes Decorativas Francesas. Horace y Melanie consagraron las décadas siguientes, y una parte considerable de su fabulosa fortuna, a restaurar el edificio y reunir una de las mejores colecciones de mobiliario y arte francés fuera de Europa. Para ellos, poseer cosas importantes equivalía a ser importantes. Ahora, casi con ochenta años, con el corazón debilitado y aquejada de una grave osteoporosis, la señora Appledore había decidido ventilarse hasta el último céntimo de su Fundación en La improbabilidad del amor. Le daba igual quedarse sin blanca; estaba casi muerta y sus hijos ya tenían la vida solucionada.
El vestido de Chanel que lucía la señora Appledore, confeccionado en seda de color verde lima, un tono prácticamente idéntico al de la vegetación de La improbabilidad del amor, había sido elegido por Karl Lagerfeld y ella para complementar el cuadro. El modelo se remataba con un sencillo conjunto de collar y pendientes de diamantes; nada debía distraerla de su última gran compra. Por la mañana se había hecho otra vez la permanente, con un rizo algo más suelto, y se había maquillado con un leve toque de rosa. Quería estar perfecta para el momento de su último hurra. Mañana, a estas horas, los periódicos mostrarían la fotografía del cuadro y su nueva propietaria. Celebraría una rueda de prensa para anunciar la donación inmediata de su colección personal, que incluiría también La improbabilidad del amor, a su querido Museo Appledore. Ojalá su amado esposo hubiera estado allí para ser testigo de aquel último golpe maestro.
Sentado delante del ordenador, en su nueva casa en Chester Square, Vladimir Antipovsky introdujo diecisiete códigos, acercó el ojo a un lector de iris, deslizó el dedo por un escáner de luz ultravioleta y realizó una transferencia de quinientos millones de dólares a su cuenta bancaria. Estaba dispuesto a arriesgar incluso una suma mayor que esa con tal de adquirir la obra de arte. El emir de Alwabbi estaba sentado en su coche blindado enfrente del hotel Dorchester a la espera de que saliera su esposa, la jequesa Midora.
La subasta era para el emir el equivalente a una tortura. Hombre tremendamente discreto, había pasado la vida entera evitando los flashes de las cámaras, las miradas y el acoso de los periodistas; eludiendo, de hecho, cualquier tipo de vida pública. La única excepción había sido cuando su caballo, Fighting Spirit, ganó el Derby; aquel día glorioso, el resumen del sueño de toda una vida, no pudo resistirse a presentarse delante de su majestad la reina para aceptar el espléndido trofeo en nombre de su minúsculo principado. Al emir le dolía que tan poca gente supiera que todos los pura raza eran descendientes de cuatro caballos árabes. A los ingleses, en particular, les gustaba pensar que, como consecuencia de una curiosa alquimia entre crianza y selección natural, aquellos animales magníficos eran resultado de una metamorfosis de los ponis achaparrados, patizambos y lanudos que poblaban su campiña.
El emir quería construir un museo dedicado al caballo en su país, un territorio sin litoral. Durante muchísimos siglos, el sustento de su familia se había basado en el camello y el caballo árabe; el petróleo era un descubrimiento de hacía tan solo treinta años. Pero su esposa decía que a nadie se le ocurriría visitar un país como aquel, que solo el arte tenía la fuerza suficiente como para convencer a la gente para desplazarse hasta allí. Le había hecho notar el éxito de los proyectos de países vecinos como Qatar y Dubái, la transformación de ciudades salidas de la nada, como Bilbao y Hobart. Viendo que aquellos argumentos no lograban convencer a su esposo, la jequesa había montado en cólera y le había dicho que la producción de crudo de una sola semana bastaría para construir el museo más grande del mundo.
El emir había cedido, y le había construido el museo. Todos coincidían en que el edificio se había convertido en la obra maestra de la arquitectura contemporánea, un templo para la civilización y un monumento para el arte. Pero había, sin embargo, un problema de base que ni la jequesa, ni sus legiones de asesores y diseñadores, ni siquiera su famoso arquitecto, habían anticipado: el museo estaba vacío. Por mucho que los visitantes deambularan por los cavernosos espacios blancos y se maravillaran ante los juegos de luces y sombras, el perfecto control de la temperatura, los fríos suelos de mármol y la ingeniosa iluminación, apenas había nada que rompiera la monotonía de las interminables paredes blancas: no contenía obras de arte.
Cuatro pisos más arriba de su esposo, que seguía esperando en la calle, la jequesa estaba sentada frente al tocador, en la suite real. Comprometida a los nueve años, casada a los trece, madre de cuatro hijos con solo veinte, la jequesa tenía ahora cuarenta y dos años de edad. Como madre del príncipe heredero, tenía el futuro asegurado. Poco podían hacer su esposo o los miembros de la corte para refrenar su nivel de gastos excepto limitarse a observar cómo apostaba por lo mejor de las salas de subastas de todo el mundo y empujaba los precios hacia nuevos récords.
La jequesa necesitaba una estrella pero, por desgracia, las grandes obras de arte estaban ya en museos nacionales o colecciones privadas. En el instante en que vio La improbabilidad del amor, supo que era la joya adecuada para la corona de su museo. Un cuadro capaz de atraer a turistas de todo el mundo. A diferencia de los que deseaban adquirir la obra por un precio razonable, la jequesa esperaba que la puja se descontrolara.
Quería que su cuadro (daba eso por supuesto desde hacía mucho tiempo) fuera el más caro adquirido a través de subasta; cuanta más publicidad, mejor. Mientras su marido ganaba carreras de caballos, ella triunfaría en la arena de gladiadores de las salas de subastas y la imagen de la jequesa luchando por su cuadro destellaría en todas las pantallas del mundo. Después de una larga y amarga batalla, los soberanos de Alwabbi arrancarían la victoria de las garras de los coleccionistas más ricos y avariciosos del mundo. Sería el respaldo final a su sueño y la publicidad definitiva. Sentada en la suite del hotel, la jequesa trazó una última línea de kohl alrededor de sus bellos ojos oscuros.
Dio una palmada y aparecieron las siete mujeres que estaban a la espera, cada una de ellas cargada con un vestido de alta costura. La jequesa vestía tan solo un porcentaje ridículo de todas las prendas que se le confeccionaban, pero le gustaba tener distintas alternativas. Miró los vestidos —los Elie Saab, McQueen, Balenciaga, Chanel y De la Renta— y, después de un rato de deliberación, se decidió por un vestido nuevo de Versace confeccionado con seda negra e hilo de oro y rematado con monedas de oro macizo que campanilleaban con delicadeza al caminar. Una abaya negra escondería el vestido, aunque al menos los botines de Manolo Blahnik quedarían visibles: rematados con visón, piel blanca de cabritilla, tacones tachonados con diamantes de veinticuatro quilates, que destellarían bajo los flashes de los fotógrafos cuando subiera al estrado para inspeccionar su última y magnífica adquisición.
En otro extremo de Londres, en East Clapham, Delores Ryan, crítica de arte, estaba sentada en su apartamento tipo estudio presa de la desesperación. La única manera que se le ocurría de salvar su reputación era destruir el cuadro, o destruirse ella, o hacer ambas cosas. Todo el mundo sabía que ella, una de las más destacadas expertas en arte francés del siglo xviii, había tenido la obra en sus manos y la había desechado tildándola de copia de mala calidad. Por culpa de una atribución indebida, de una consideración errónea, había destruido el trabajo de toda una vida, una reputación construida a base de mucho esfuerzo y bastantes becas. A pesar de que Delores tenía más de cuatro triunfos importantes a sus espaldas, entre los que destacaban el Boucher de Stourhead, el Fragonard de Fonthill y, el más espectacular de todos, un Watteau que estaba colgado equivocadamente en la cantina del personal del Rijksmuseum, sabía que todo aquello había caído en el olvido. Pasaría a la posteridad como la tonta del bote que la había pifiado con La improbabilidad del amor.
Tal vez, años atrás, debería haber aceptado la proposición de lord Walreddon. Ahora sería la señora de una gran mansión, viviría como una noble, dilapidaría el dinero y estaría rodeada por una cacofonía de niños y ancianos perros labradores de color negro. Pero el primer y único amor de Delores era el arte. Creía en el poder transformador de la belleza. La compañía de Johnny Walreddon la aburría hasta la desesperación, mientras que pasarse horas plantada delante de un Tiziano le provocaba lágrimas de dicha.
Como un monje atraído por el sacerdocio, había dejado de lado la mayoría de placeres terrenales para dedicarse a la búsqueda de esferas superiores. El error que había cometido al no reconocer la importancia de aquella obra, junto con la locura que rodeaba su venta, representaban para Delores no solo la pérdida de su reputación, sino también la pérdida de su fe. No le apetecía formar parte de una profesión donde el arte y el dinero estaban vinculados de un modo indisoluble, donde la espiritualidad y la belleza eran simples notas al pie.
Ahora, incluso Delores miraba los lienzos preguntándose por su valor. Sus amados cuadros se habían convertido en un mero producto negociable. Peor aún, aquel tema excepcional, con su lenguaje y sus códigos particulares, estaba cada vez más desmitificado; el día antes, sin ir más lejos, había oído a un par de gamberros comentando en una cafetería los distintos méritos de Boucher y Fragonard. Delores había dejado de ser la suma sacerdotisa de las bellas artes para pasar a ser una solterona solitaria, como tantas otras, que vivía en un pequeño apartamento de alquiler.
Delores lloró por tantos años de estudios perdidos, por las horas consagradas a la lectura de monografías y conferencias, por las vacaciones encerrada en bibliotecas subterráneas. Derramó lágrimas por los cuadros que habían pasado por sus manos y que podrían, de haber sido ella financieramente más astuta, haberle proporcionado una existencia de esplendor perenne y comodidades. Sollozó por sus hijos no concebidos y por la otra vida que podría haber disfrutado. Le devastaba pensar que su yo más joven hubiera carecido de la visión o la sabiduría necesarias para anticipar cualquiera de aquellos resultados.
A las siete en punto de la tarde, una hora antes del inicio de la subasta, un murmullo de expectación se cernió sobre Houghton Street cuando la primera limusina ronroneó hasta detenerse delante de la casa de subastas. Lyudmila sabía cómo hacer una entrada espectacular: muy despacio, desplegó una de sus largas piernas y la asomó, centímetro a centímetro, por la puerta del coche. Estallaron los flashes de los paparazzi y, de no haberse producido determinados acontecimientos, la imagen de las extremidades icónicas de Lyudmila revestidas con medias oscuras de redecilla saliendo de un Bentley negro habría copado las portadas de la prensa sensacionalista desde Croydon hasta Kurdistán.
Su prometido, Dmitri Voldakov, que controlaba el sesenta y ocho por ciento de la potasa del mundo y cuya fortuna ascendía a decenas de miles de millones de libras, no atrajo la atención de un solo flash. Pero a él le daba igual: cuanta menos gente conociera su aspecto, menos probabilidades de asesinato o secuestro.
Dmitri levantó la vista hacia los tejados vecinos y se sintió aliviado al ver a sus hombres apostados, armados y en alerta; sus guardaespaldas, solo dos de los cuales tenían permiso para acceder al edificio, lo flanquearon de inmediato. Dmitri suponía que Vlad, el pequeño advenedizo, trataría de pujar más que él aquella noche.
«Que lo intente», pensó.
—¡Lyudmila! ¡Lyudmila! —gritaron los fotógrafos.
Lyudmila se giró a derecha e izquierda, su rostro esbozando un perfecto mohín.
Llegaron a continuación dos Range Rover blancos, resplandecientes y personalizados, la música rap sonando a todo volumen. Un susurro serpenteó entre la expectante multitud:
—Mr. M. Power Dub-Box. Power Dub-Box.
Saltaron del primer coche dos gigantescos guardaespaldas vestidos con traje negro y llamativos pinganillos, que corrieron enseguida hacia el segundo vehículo. Se abrió la puerta y la calle vibró al ritmo del reciente número uno de Mr. M. Power Dub-Box, I Is da King. El escultural autonombrado «sumo sacerdote del rap» vestía vaqueros y camiseta e iba seguido por tres mujeres prácticamente desnudas.
—Te apuesto lo que quieras a que deben de estar encantadas de que sea una noche calurosa —le dijo Felicia a Dawn, observando pasmada el espectáculo.
—¿Tú crees que esa última lleva algo encima? —preguntó Dawn.
—Es un top del mismo tono que la piel —observó Felicia.
—No me refiero a la parte de arriba —dijo Dawn, e hizo una fotografía con el móvil del trasero desnudo de la mujer que entraba en aquel momento en la casa de subastas.
—Encantado de conocerlo, Mr. M. Power Dub-Box —dijo el conde de Beachendon, adelantándose para estrecharle la mano al músico e intentando, sin conseguirlo, no mirar a las mujeres semidesnudas que acompañaban al rapero. M. Power lo saludó de un modo poco entusiasta chocando los cinco y acto seguido se giró hacia los equipos de filmación.
Sus tres escoltas femeninas se dispusieron a su alrededorcomo pétalos en torno a un descomunal estambre.
—¡Hola! —gritó Marina Ferranti, la diminuta presentadora de BBC Arts Live, saludando a M. Power Dub-Box como si fuera un amigo de toda la vida—. ¿Qué haces aquí esta noche?
—Me gusta ir de compras —respondió.
—¡Esto son compras de alto nivel!
—Ajá.
—¿Esperas poder llevarte el cuadro?
—Ajá.
—¿Cuánto piensas gastar?
—Lo que sea necesario.
—¿Crees que sería una buena portada para un disco?
—No —respondió M. Power Dub-Box, mirándola con incredulidad. ¿Se habría enterado la presentadora de la BBC de que los discos eran cosa del siglo pasado? ¿De que en la actualidad todo giraba en torno a la producción viral de temas?
—¿Y por qué quieres comprarlo entonces? —preguntó Marina.
—Porque me gusta —respondió él, mientras se marchaba.
Imperturbable, Marina y su equipo rodearon al conde de Beachendon.
—Lord Beachendon, ¿le sorprende la cantidad de atención que ha recibido este cuadro?
—La improbabilidad del amor es la obra de arte más importante que Monachorum ha tenido el placer de vender —declaró.
—Dicen los expertos que este cuadro no es más que un boceto y que su valoración está completamente desproporcionada con respecto a su relevancia —continuó Marina. —Permítame que responda a su pregunta con otra: ¿cómo establecemos el valor de las obras de arte? Evidentemente, es algo que no tiene que ver ni con la cantidad de pintura aplicada, ni con el lienzo, ni tan siquiera con el marco. No, el valor de una obra de arte lo establece el deseo, quién quiere comprarla y hasta qué punto lo desea.
—¿Cree que este pequeño cuadro vale realmente decenas de millones de libras?
—No, vale cientos de millones.
—¿Cómo lo sabe?
—Yo no decido su valor. Mi trabajo consiste en presentar el cuadro de la forma más positiva posible. El precio lo establecerá la subasta —declaró con una sonrisa.
—¿Es esta la primera vez que se lleva a cabo para un cuadro una campaña de marketing que incluye una gira mundial, una biografía, una app, su propia página web, una película de animación y un documental? —preguntó Marina.
—Consideramos importante dar a conocer su historia sirviéndonos de todas las posibilidades de la tecnología moderna. Se trata de la obra que puso en marcha un movimiento que cambió la historia del arte. Por otro lado, su procedencia es incomparable, ha pertenecido a algunas de las figuras más poderosas de la historia. Este lienzo ha sido testigo de grandezas y atrocidades, de pasiones y odios. Ojalá pudiera hablar.
—Pero no puede —le cortó Marina.
—Soy consciente de ello —replicó el conde con mordaz condescendencia—. Pero cualquiera con un mínimo de conocimientos sobre el pasado es capaz de imaginarse los acontecimientos ilustres y los personajes relevantes asociados a esta exquisita joya. Su afortunado nuevo propietario quedará indisolublemente vinculado a esa historia.
Marina decidió presionarlo un poco más. —De momento, solo he hablado con un asistente, M. Power Dub-Box, a quien realmente le gusta el cuadro. Todos los demás parecen quererlo por otros motivos —dijo—. El ministro francés de Cultura y su embajador dicen que es de suma importancia nacional. El director de la National Gallery me comentó que la pintura francesa del siglo xviii tiene una representación insuficiente en Trafalgar Square. Los Takri quieren el cuadro para su nuevo museo en Singapur. Stevie Brent lo quiere para su nuevo casino en Las Vegas. Y la lista continúa. ¿Piensa que amar el arte es irrelevante hoy en día?, ¿que ser propietario de cuadros se ha convertido en una forma más de exhibición de riqueza?
—Llegan otros invitados importantes. Tengo que ir a recibirlos —dijo Beachendon, con elegancia.
—Una última pregunta —dijo Marina—. ¿A cuánto espera que llegue a cotizarse el cuadro esta noche?
—Confío en que se establezca un nuevo récord mundial. Y ahora, si me disculpa…
Consciente de que ya había hablado demasiado, el conde de Beachendon volvió rápidamente a su trabajo para recibir al emir y la jequesa de Alwabbi.
Media hora más tarde, una vez recibidos los invitados más destacados y dejados a cargo de sus responsables, el conde cruzó un par de impresionantes puertas de caoba y accedió a la sala de subastas de Monachorum. Desde el estrado de madera oscura, repasó con la mirada las filas de sillas vacías que se extendían por debajo de él y las bancadas con teléfonos del fondo de la sala. Era su anfiteatro, su arena, y justo en veinte minutos presidiría una de las batallas más encarnizadas de la historia del arte. Los arsenales de los postores estaban llenos a rebosar de libras, dólares y otras divisas. Las únicas armas de las que él disponía eran el martillo y la voz de la autoridad. Tendría que marcar el ritmo de los atacantes, posponer sus mejores movimientos e impedir que las facciones se destruyeran entre ellas con excesiva rapidez.
Beachendon sabía que cuando las emociones estaban tan encendidas como aquella noche, cuando había tanto dinero y orgullo en juego, cuando se congregaban en un mismo lugar tantos egos gigantescos y antiguas heridas, podían salir mal muchas cosas.
Bajó la vista hacia su libro negro secreto, en el que guardaba notas personales sobre todos los compradores; dónde se sentaban y cuánto era presumible que fueran a pujar. En los márgenes, el conde tenía una lista de los postores que jugaban por vía telefónica y de aquellos que insistían en mantenerse en el anonimato. Aquella tarde se habían registrado catorce nuevos aspirantes y los colegas del conde habían tenido que trabajar con referencias bancarias y otros detalles. Tenía ya un postor que había garantizado una puja de doscientos cincuenta millones de libras; un récord incluso antes de que empezara la subasta pública. Si nadie mejoraba aquel precio, el subastador cerraría el tema por teléfono con el comprador anónimo. Beachendon realizó una ronda de ensayo y empezó a anunciar en voz alta las pujas imaginarias de sillas vacías y líneas telefónicas sin nadie al otro lado.
—Setenta millones, ochenta millones doscientas mil, noventa millones trescientas mil, cien millones cuatrocientas mil. Tengo la puja más alta en el teléfono. No, ahora en la sala. Es la de usted, señor. Doscientos cincuenta millones quinientas mil.
Luego, cada puja se convertiría de manera simultánea en dólares, euros, yenes, renminbis y rupias y aparecería en las grandes pantallas electrónicas.
La voz del conde sonaba serena y contenida, aunque él hervía por dentro. Hacía poco más de un siglo, aquel cuadro pertenecía a un miembro de la familia de su madre, nada menos que a la reina Victoria; su traspaso era un ejemplo más del declive inexorable de su noble linaje. El fabuloso precio de la obra y su notoriedad eran una burla para Beachendon y servían para recordarle todo lo que se había perdido: treinta y seis mil hectáreas repartidas por Wiltshire, Escocia e Irlanda, tierras en el Caribe, junto con grandes cuadros de Van Dyck, Tiziano, Rubens, Canaletto y Leonardo.
«Ojalá hubiéramos conservado este cuadro», pensó con tristeza el conde, contemplando el diminuto lienzo encerrado en un armazón de cristal blindado.
Se imaginó una vida distinta, sin tener que coger la Northern Line del metro, sin tener que humillarse ante individuos ridículamente ricos y la inmensa cantidad de parásitos, marchantes, asesores, agentes, críticos y expertos que rodeaban a las adineradas ballenas como rémoras en las aguas internacionales del mundo del arte. En cuestión de media hora, la sala rebosaría de tales personajes y en sus manos estaría obtener de ellos los mejores precios. Al menos pensó el conde a modo de consuelo—, haber realizado personalmente el descubrimiento de la pintura servía para demostrar que, por mucho que la familia Beachendon hubiera perdido su fortuna, su buen ojo seguía presente.
Junto con el resto del mundo, Beachendon se preguntaba qué precio acabaría alcanzando el pequeño cuadro. Incluso las estimaciones más bajas bastarían para adquirir un par de mansiones en Mayfair y sendas fincas en Escocia y el Caribe, pagar las deudas de juego de su hijo y heredero, el vizconde de Draycott, y comprar un piso digno a cada una de sus seis hijas, lady Desdemona, lady Cordelia, lady Juliet, lady Beatrice, lady Cressida y lady Portia Halfpenny. Pese a ser ateo, Beachendon era pragmático y por ello rezó una pequeña oración.
El conde estaba tan absorto en sus fantasías que ni siquiera vio al joven de origen chino uniformado como un conserje que examinaba la peana cubierta de terciopelo. Muchas horas más tarde, cuando el equipo de seguridad y la policía analizaran la filmación del circuito cerrado de televisión, se preguntarían
cómo un solo individuo podía haber llevado a cabo un acto tan audaz delante del astuto conde, las cámaras silenciosas y los guardias de seguridad. La mayoría había asumido que era el hijo de alguien que trabajaba allí para adquirir experiencia laboral, un integrante de las legiones de jóvenes que no recibían ni un céntimo a cambio de la gloria de trabajar para una importante casa de subastas e incorporar una línea que destacara en su currículo profesional. Naturalmente, el director de recursos humanos y el jefe de seguridad cumplieron con su deber y dimitieron de inmediato, pero para entonces ya era tarde.
Demasiado tarde.
Este libro llega a nosotros gracias a Suma de Letras y a partir del 1 de febrero puedes conseguirlo en las principales librerías del país.
Sobre la autora
Hannah Rothschild es escritora y directora de cine. Sus documentales se han emitido en las cadenas BBC y HBO y en festivales cinematográficos internacionales. Escribe guiones para Ridley Scott, entre otros, y artículos para Vanity Fair, The New York Times, Harper’s Bazaar, Vogue y otras revistas.

Su primer libro, The Baroness, se publicó en 2012 y se ha traducido a 6 idiomas. En agosto de 2015 asumió la presidencia del patronato de la National Gallery. Pertenece también a los patronatos de diversas fundaciones y museos, como la Tate Gallery, y es una de las vicepresidentas del Hay Festival. Vive en Londres.